Centro de recursos


Lo aprendido
- Se debe investigar con anticipación los servicios de hospicio disponibles en el lugar de residencia. La decisión de cuál hospicio es el adecuado no se debe tomar en momento de agotamiento físico o mental o en medio de una crisis.
- El proceso del duelo es complicado. Hay que enfrentarlo con las herramientas necesarias para que no conlleve a una depresión o enfermedad. Las exequias para despedir al difunto son muy importantes. El velorio ofrece a los familiares y amigos la oportunidad de reunirse, recordar y apoyarse mutuamente. El presenciar el entierro de un féretro, por desolador que se sienta, también confiere un sentimiento de clausura, de fin de un capítulo y comienzo del próximo. Es importante llorar y desahogarse.
- La cremación puede resultar mucho más barata que un entierro tradicional. Si guardas las cenizas en un mausoleo vertical el costo es menor. Si el paciente es donante y el cuerpo va a ser entregado para beneficio de otra persona o de la ciencia, en este caso, los gastos son gratis
Nota del editor: Esta es la tercera de tres partes de un ensayo muy personal donde la periodista y presentadora de televisión, Mercedes Soler, comparte la experiencia de su familia con el cuido de su madre, afligida por la demencia.


Durante siete años mi hermana y yo no pudimos vacacionar juntas como antes acostumbrábamos. Si ella viajaba para las Navidades yo me quedaba en casa cuidando de la Reina Madre. Seis meses estaba en su cuarto con baño habilitado para ancianos en mi casa y seis meses en el de mi melliza. Un 29 de diciembre, cuando pensamos que celebraríamos su cumpleaños, mi madre amaneció peor. Los médicos luego confirmaron que habría sido una isquemia del cerebro.


Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.
Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP
Mi hermana celebraba en Chicago, donde nos criamos. Pese a que no quise alarmarla le dije la verdad y le rogué paciencia, esperar el año nuevo con su esposo e hijos y nuestra familia. En menos de 12 horas, sin embargo, ella llegó atormentada a mi casa. Las fiestas le dificultaron comprar pasaje con mayor rapidez.
Antes de que llegara, y debido a su cuadro crítico, ya yo había tomado la decisión de inscribir a mi madre en un hospicio. Queríamos mantenerla en casa, para que no falleciera en una estéril estancia de hospital, atada a máquinas. Su médico me recomendó VITAS, para cuando llegara el momento. Fueron los ángeles que durante tanto tiempo habíamos necesitado. Sus médicos pasaron horas hablándonos sobre la muerte, la separación y el duelo. Nos ofrecieron la terapia que, después de varios años de sufrimiento a solas, necesitábamos.











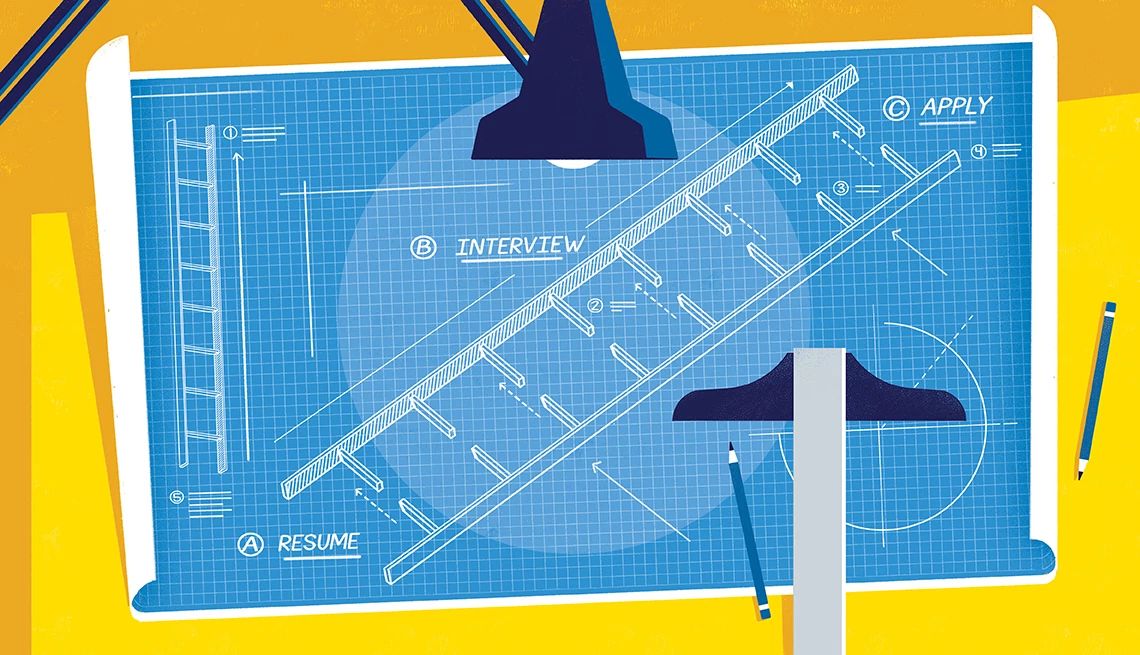




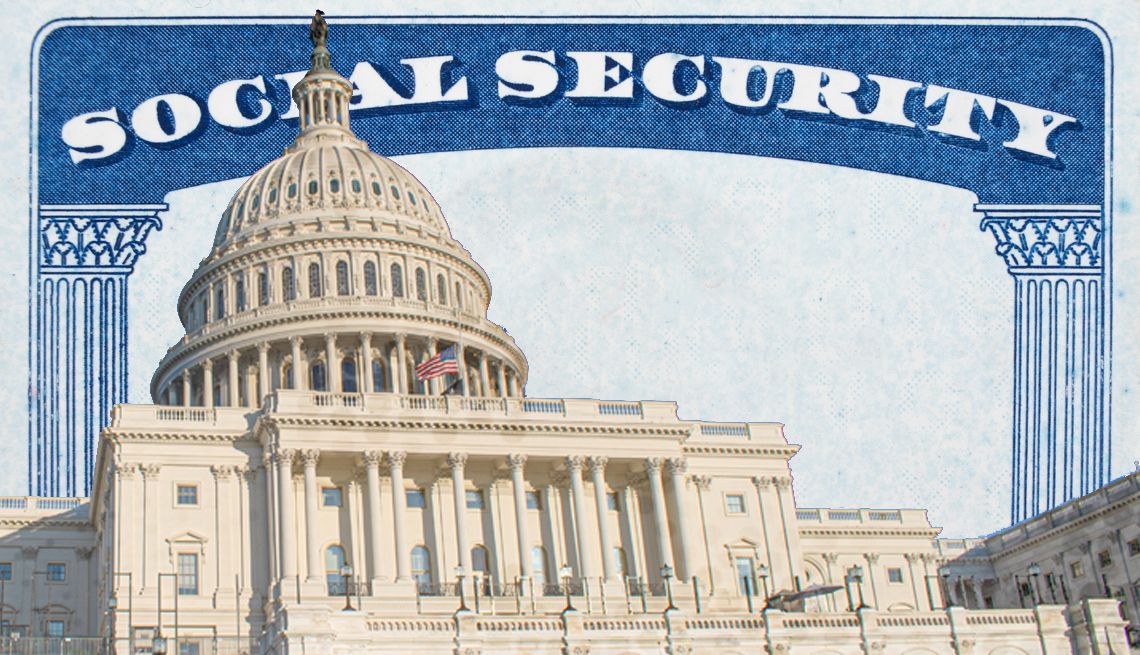






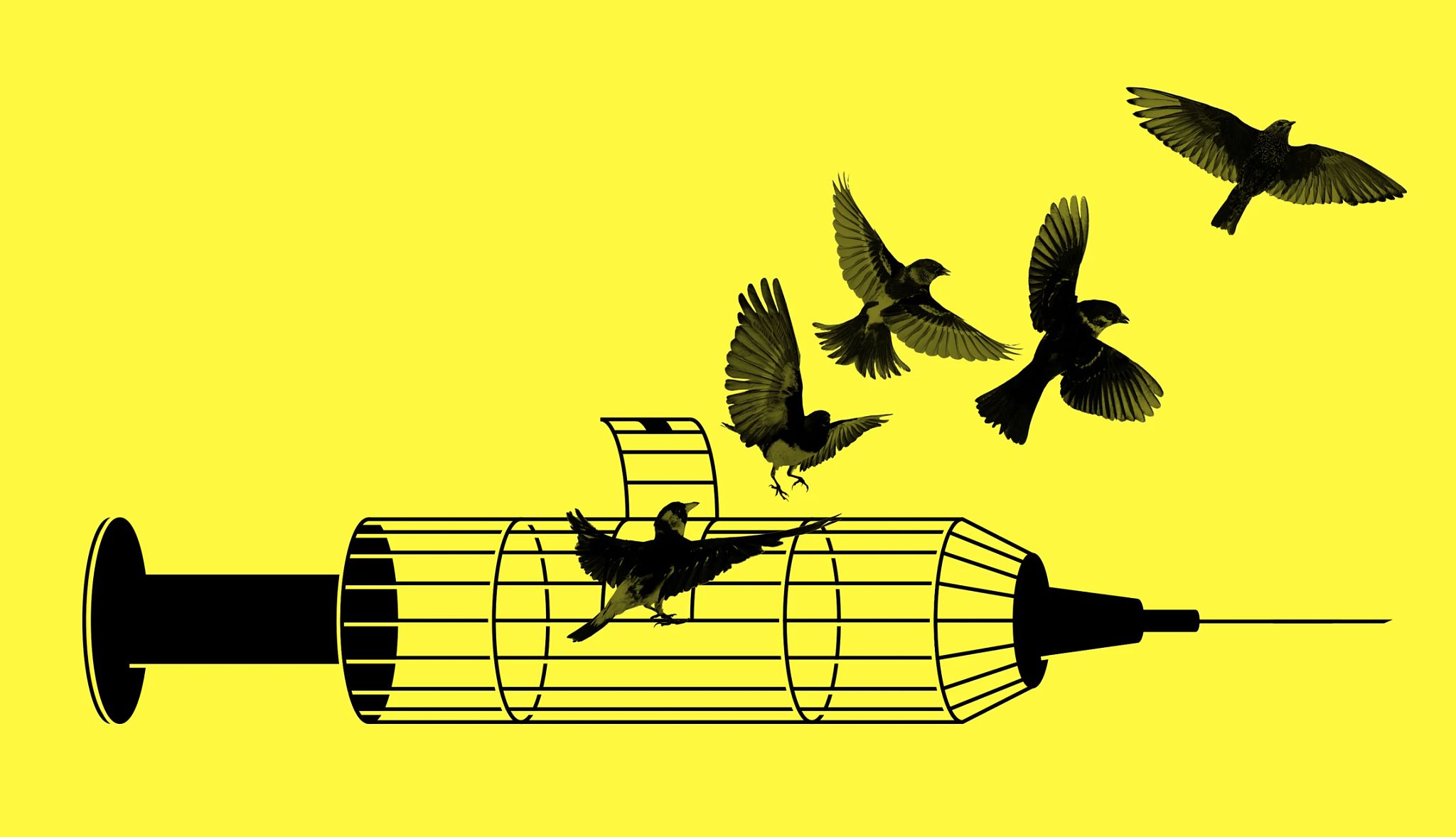
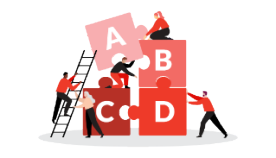












.jpg?crop=true&anchor=13,195&q=80&color=ffffffff&u=lywnjt&w=2008&h=1154)

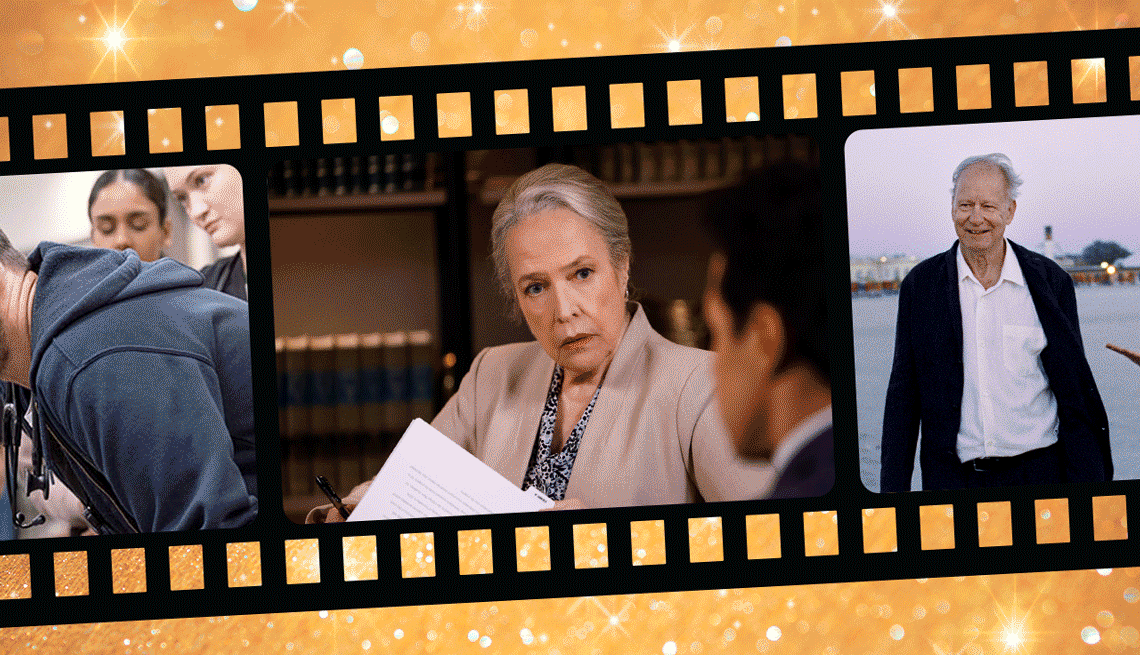





























También te puede interesar