Centro de recursos


¿Cómo se siente padecer ansiedad grave y depresión? ¿Por qué existe un gran estigma en torno a su tratamiento? En un relato íntimo en primera persona, Meg Grant de AARP revela su lucha secreta de 30 años contra esta enfermedad y pone fin al ciclo de vergüenza que la rodea.
En el otoño de 1985, vivía una vida bastante feliz. Tenía 26 años, estaba enamorada locamente de mi esposo, Greg, y me entusiasmaba instalarnos en nuestro nuevo hogar en Seattle. Hacíamos buena pareja: ambos exitosos y luchadores intrépidos, listos para abandonar el smog del sur de California y recomenzar la vida en el aire puro del Pacífico noroccidental. Conseguí trabajo como redactora de artículos para el Seattle Times; Greg comenzó a trabajar como psicólogo clínico en el respetado Western State Hospital. Nos mudamos a una acogedora casita de una habitación en Queen Anne Hill con vista al lago Union. Hicimos nuevos amigos con facilidad y nos encontrábamos con ellos para cenar y brindar en nuestros restaurantes preferidos, tales como McCormick’s Fish House y el Greenlake Grill. Los fines de semana, íbamos a Pike Place Market o nos aventurábamos a las islas de San Juan o British Columbia para estadías románticas en diminutos establecimientos de habitación con desayuno. Greg y yo vivíamos el presente casi vertiginosamente, pero también nos entusiasmaba lo que esperábamos sería un futuro maravilloso y gratificante.
Era una noche de octubre común y corriente, ahora recuerdo, el final feliz de un domingo lluvioso normal, cuando me desperté sobresaltada de un sueño profundo, con el corazón latiéndome fuerte y una oleada de adrenalina circulándome como fuego por el cuerpo. Los oídos me zumbaban, tenía espasmos musculares en las piernas y se me cerraba la garganta. Y lo que fue peor aún: no sabía dónde estaba y ni siquiera quién era.


Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.
Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP
Deben haber pasado cinco minutos antes de que pudiera acordarme dónde —la avenida Bigelow en Seattle— y quién: yo, Meg, una periodista joven y exitosa, esposa, casada con un hombre maravilloso que me amaba. Desperté a mi esposo, deambulé por la sala y luego salí corriendo a la calle, donde me doblé en dos, luchando por recuperar el aliento.
“¡Llévame al hospital!”, exigí. En vez de eso, Greg me llevó de vuelta a la casa y me calmó, diciéndome que probablemente había tenido un sueño que me desorientó. “Estamos en un lugar nuevo”, dijo, haciendo el papel de un terapeuta. “Es normal que a veces sientas miedo”. Se las arregló para convencerme, todavía temblando, para que regresara a la cama, donde me abrazó con fuerza. Con él a mi lado, me di vueltas en la cama hasta el amanecer.
Más tarde ese día, mi internista sugirió que podría estar teniendo una reacción adversa al medicamento para el asma que había estado tomando por un año. Dejé de tomarlo de inmediato. Pero tres semanas después, las manos todavía me temblaban, casi no dormía y tenía que obligarme a comer. Andaba en un estado de angustia todo el día, todos los días, convencida de que me estaba enloqueciendo y que acabaría en un hospital psiquiátrico. Fui a sesiones de terapia dos veces por semana y nadé 100 vueltas diarias en la piscina de la YWCA para eliminar la ansiedad. Hasta me ofrecí voluntariamente a someterme a hipnosis en una clínica de medicina alternativa, pero nada funcionó, y mi desesperación se convirtió en una depresión.
Mi madre, una católica devota, casi me gritó por teléfono: “¡Has perdido el control! ¡No has ido a la iglesia lo suficiente!”. Mi padre, un cirujano, dijo que yo era demasiado inteligente para necesitar un terapeuta. Mi esposo no siempre dio las respuestas que yo deseaba escuchar. “Es mejor no tener nunca una crisis nerviosa que esperar recuperarse de una”, dijo una vez cuando pregunté, aunque fue mil veces más comprensivo que la mayoría de los otros compañeros lo hubieran sido. Sin embargo, ese invierno me asusté más de una vez —y siempre mientras estaba recostada en la bañera— al imaginarme que una manera sencilla de terminar con el dolor sería hundirme en el agua y quedarme allí.
Y por eso a fines de enero de 1986 hui al hogar de mis padres en Phoenix. Mi padre, asombrado por mi estado de salud, me envió a un psiquiatra, quien dijo que yo padecía una depresión grave, junto con lo que se conoce como trastorno de angustia. Me recetó por un mes Ludiomil, uno de los primeros antidepresivos tetracíclicos, el cual, en cuestión de una semana, me disminuyó la ansiedad lo suficiente como para permitirme dormir. Regresé a Seattle y comencé un tratamiento con un psiquiatra holandés amable y compasivo llamado Johan Verhulst. Durante todo este período, no falté al trabajo ni un día y no le conté a nadie que no formara parte de mi familia o mi círculo de confianza sobre mi diagnóstico. Sería mi secreto, mi lucha escondida, por los próximos 30 años.
Debido a que mantuve oculta mi enfermedad, me sentí tremendamente distanciada y avergonzada. No tenía ni idea de que no era la única con este desasosiego. Uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos, aproximadamente 61.5 millones de personas, padecen enfermedades mentales durante un año determinado. Quince millones de personas en EE.UU. viven con depresión mayor; 42 millones padecen trastornos de ansiedad. Tristemente, muchos nunca buscan tratamiento, lo que podría explicar por qué el suicidio es la décima principal causa de muerte en Estados Unidos, según la National Alliance on Mental Illness (Alianza Nacional para Enfermedades Mentales).
Para mí, recobrar la salud fue un proceso difícil y gradual. Por meses, mis síntomas iban y venían como mareas perniciosas. Un día podía disfrutar una comida o hablar con mi hermana por teléfono sin llorar; el siguiente, nada parecía real, incluso yo misma. Estaba atontada, insensible y desanimada. Me incomodaba viajar, conocer nuevas personas y pasar tiempo sin planificar, y eso rápidamente se convirtió en un sentimiento impreciso de caer en picada, luego ansiedad, luego desesperanza de volver a sentirme de manera normal. De hecho, parecía que simplemente anticipar lo que veía como el próximo e inevitable episodio de angustia lo causaba. Cuando le confesé al Dr. Verhulst sobre este ciclo de tenerle miedo al miedo, me tranquilizó con un sencillo enunciado: “No tienes la culpa de tu enfermedad, Meg, más de lo que un epiléptico tiene la culpa de padecer epilepsia”. También aumentó mi dosis de Ludiomil, lo cual me causó sequedad de boca, estreñimiento y fatiga, pero me disipó la angustia. Para vivir sin la angustia, valía la pena padecer los efectos secundarios.











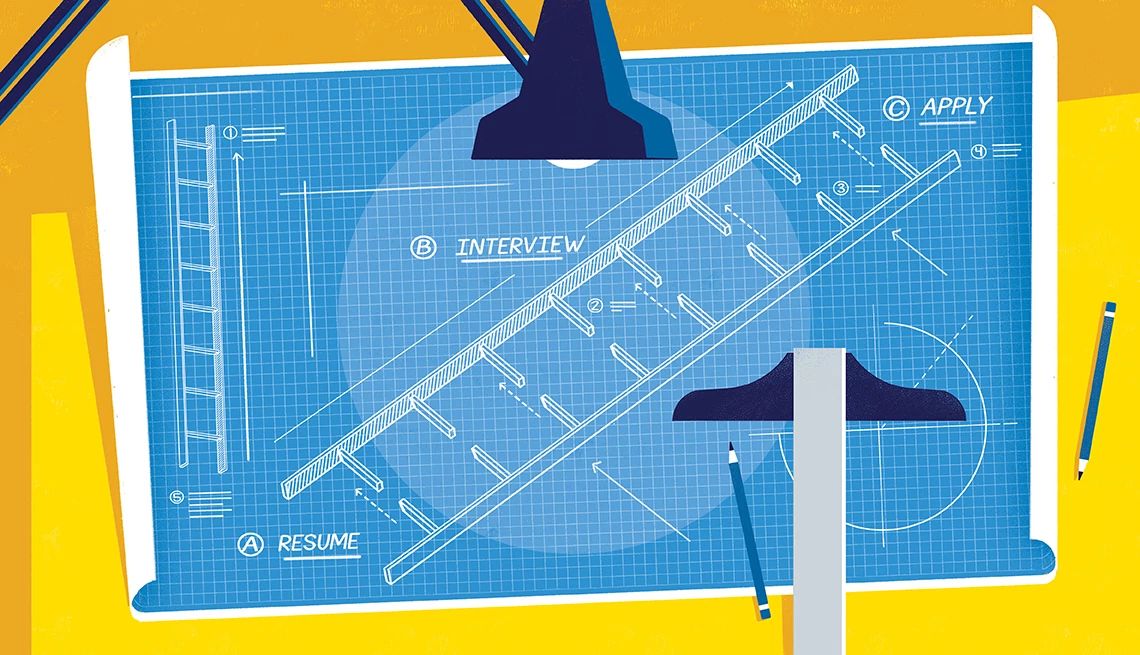




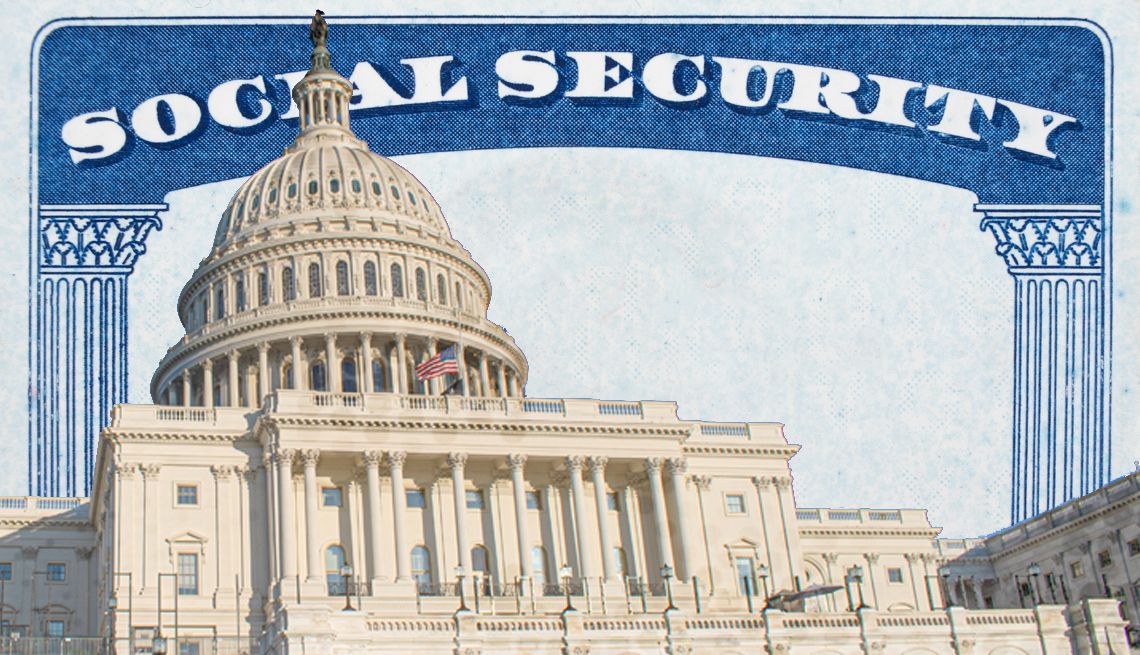






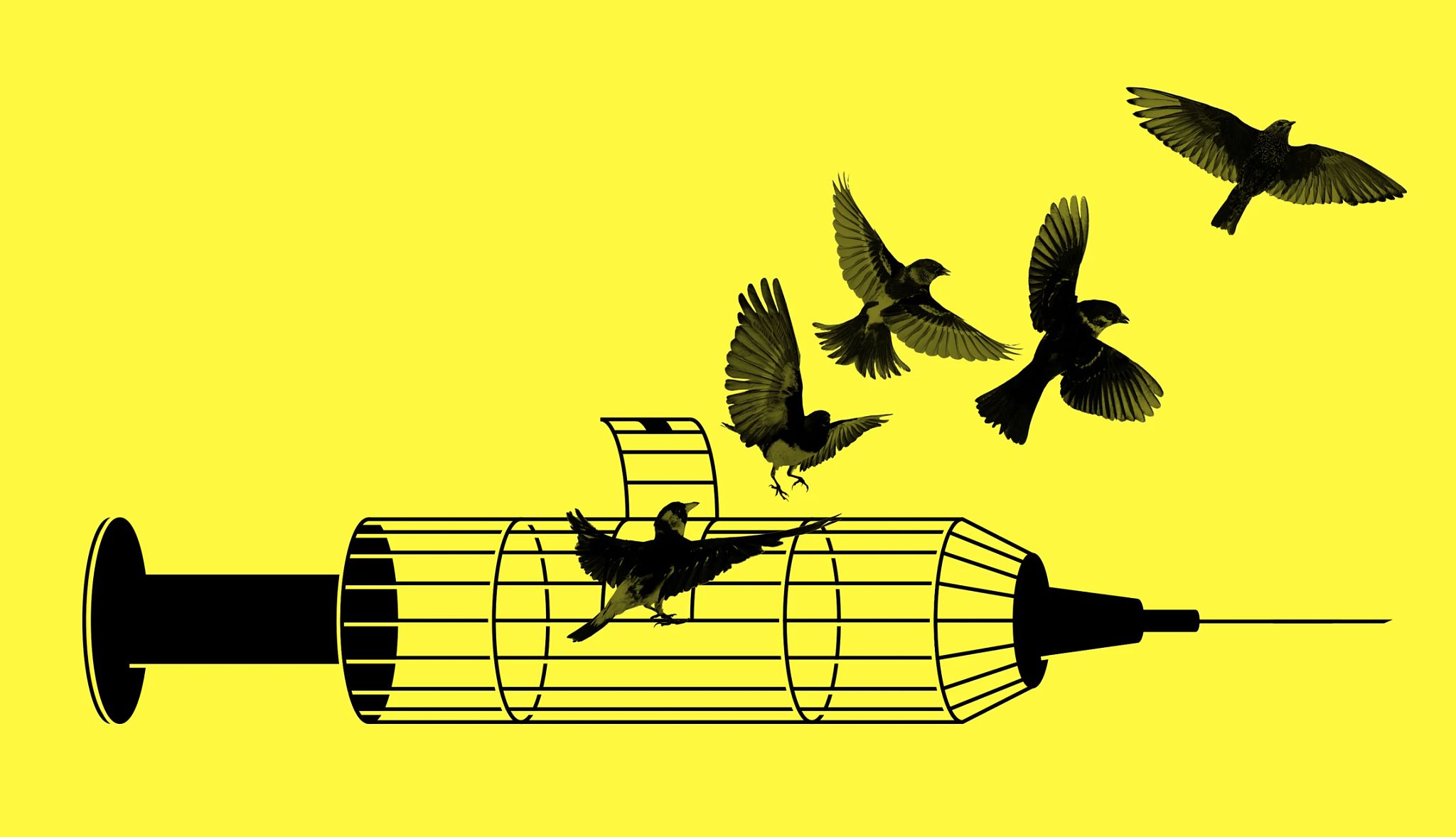
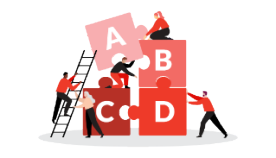












.jpg?crop=true&anchor=13,195&q=80&color=ffffffff&u=lywnjt&w=2008&h=1154)

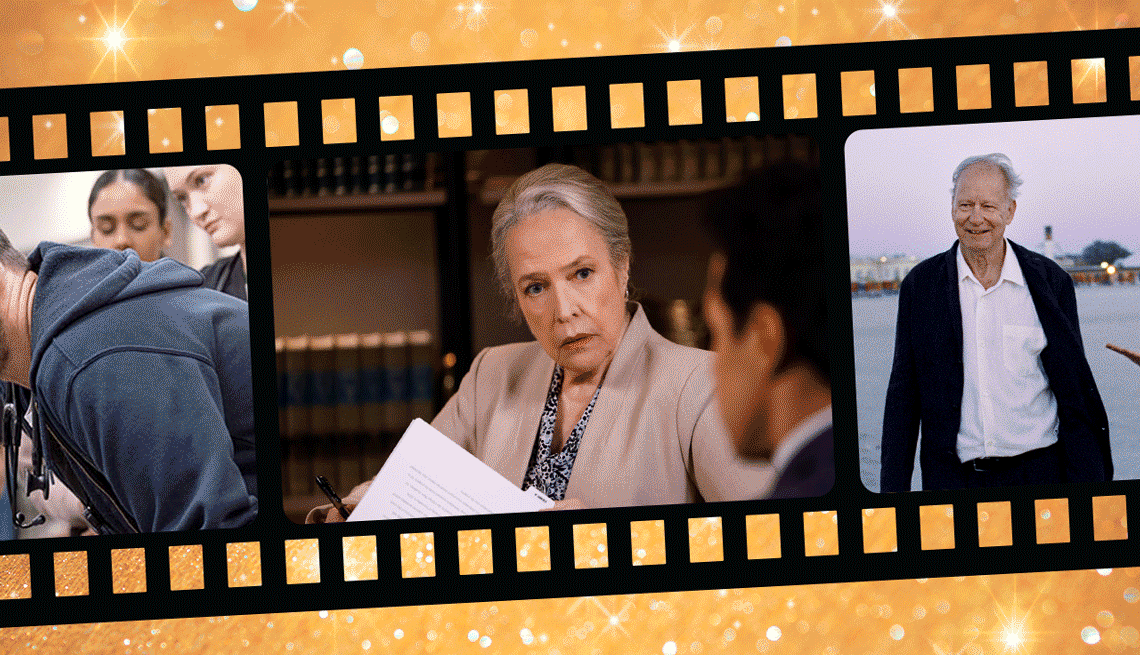






























También te puede interesar
El vínculo entre la depresión y el dolor crónico
La ciencia demuestra que tratar estos dos trastornos al mismo tiempo puede brindar alivio.7 cosas que todos deberíamos saber sobre la depresión
Quién corre riesgo, los síntomas comunes y cómo obtener ayuda para aliviar el dolor.La ansiedad crónica es alarmante, pero se puede controlar
La preocupación nunca termina con este trastorno común.