Centro de recursos


Lo aprendido
- Cuando nos percatamos que mi madre comenzaba a sufrir lagunas mentales la llevamos a un psiquiatra geriátrico con el fin de obtener un poder o “Power of Attorney” y así poder tomar decisiones médicas y legales a su nombre. Mi madre accedió y el psiquiatra certificó.
- La paciencia es la mejor forma de manejar la agresividad del paciente. Se debe consultar a un médico y no sobremedicar o sedar a la persona. Recurran a experiencias agradables como música, cuentos acerca de las personas que aman, envolverles un regalo, colocar flores en la mesa de noche.
- Las enfermeras del programa de hospicio nos enseñaron a levantar a mi mamá de la cama. Lo ideal es entre dos personas. Cuando ella se negaba a moverse y protestaba, la distraíamos con un comentario agradable y su molestia duraba solo unos minutos.
Nota del editor: Esta es la primera de tres partes de un ensayo muy personal donde la periodista y presentadora de televisión Mercedes Soler comparte la experiencia de su familia con el cuido de su madre, afligida por la demencia.


La “Reina Madre” —como siempre le dije a mi mejor amiga, fan y pilar de mi existencia—, se resbaló de madrugada y fracturó la espalda 48 horas antes de que celebráramos la fiesta de 15 años de mi única hija, “La Infanta”. Ellas dos eran la una para la otra: amor, nobleza, ternura.


Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.
Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP


Mi chiquita quiso cancelar las celebraciones, pero le aconsejé que como en la televisión, el show o nuestras vidas, debían continuar. Me separé del hospital las horas necesarias para brindar por el futuro, mientras comprendí que con mi madre emprendíamos el comienzo del fin.


Ya “Mima Chela”, como le decían sus nietos, se había recuperado de una operación para reparar una fractura de cadera un par de años antes. Pero esta vez no podían colocarle anestesia debido a un nuevo marcapasos. Esta vez debería aguantar la agonía de este último trauma, que duró meses, mientras su frágil osamenta afectada por osteoporosis soldara sola con la ayuda de un corsé.
Mi madre, a los 85 años, ya llevaba un par de años viviendo con mi hermana melliza y conmigo. Ambas somos profesionales, casadas, con seis hijos entre las dos, todos en edad escolar por aquel entonces. Pese a que Mima Chela se recuperó de la fractura de cadera con terapia y mimos especiales, y que volvió a conducir y a vivir sola en su propio apartamento, nunca volvió a ser la misma.
Poco antes de la fractura de espalda debí pedirle encarecidamente que me entregara las llaves de su auto. Un día se nos perdió casi dos horas al volante y cuando por fin llegó a mi casa, simplemente nos dijo que no recordaba por dónde había estado.











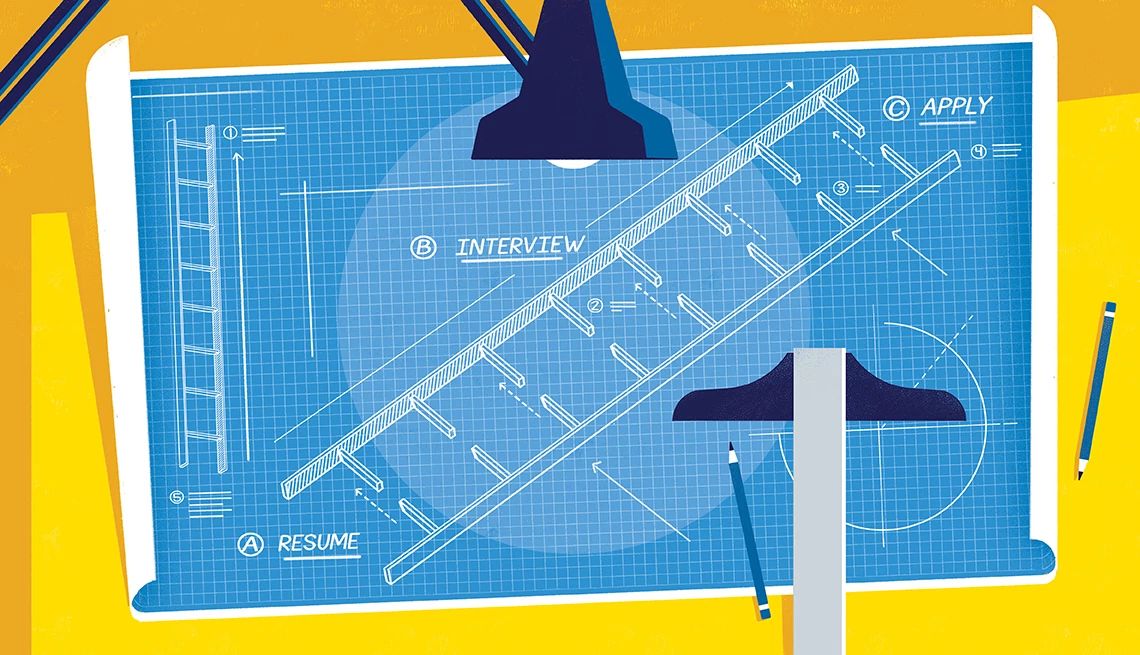




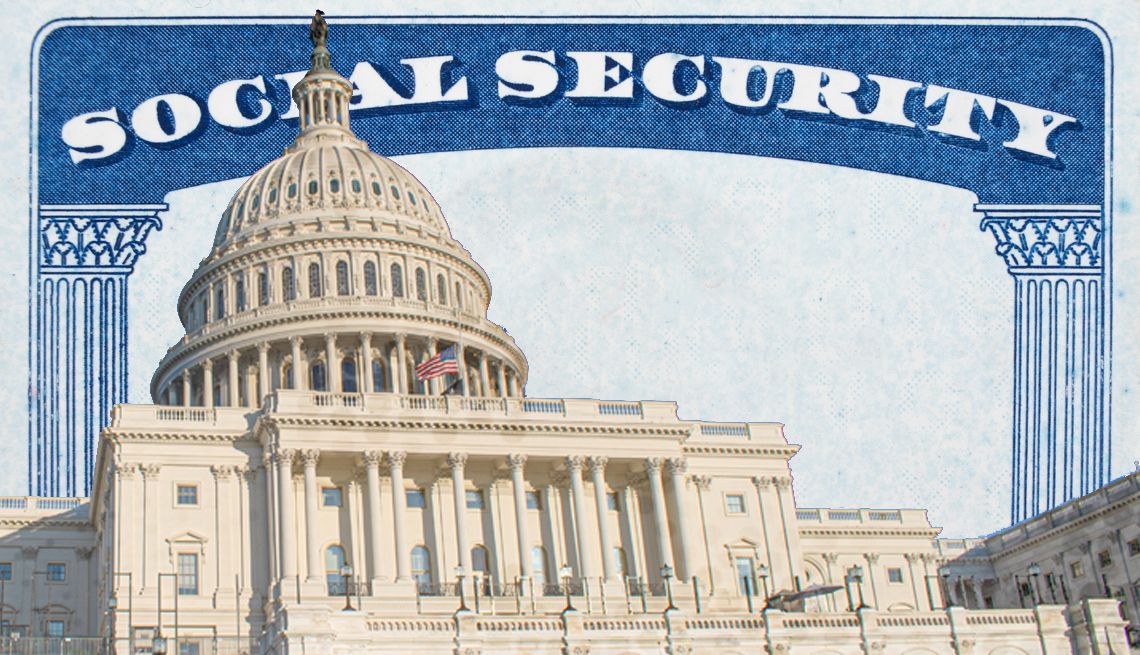






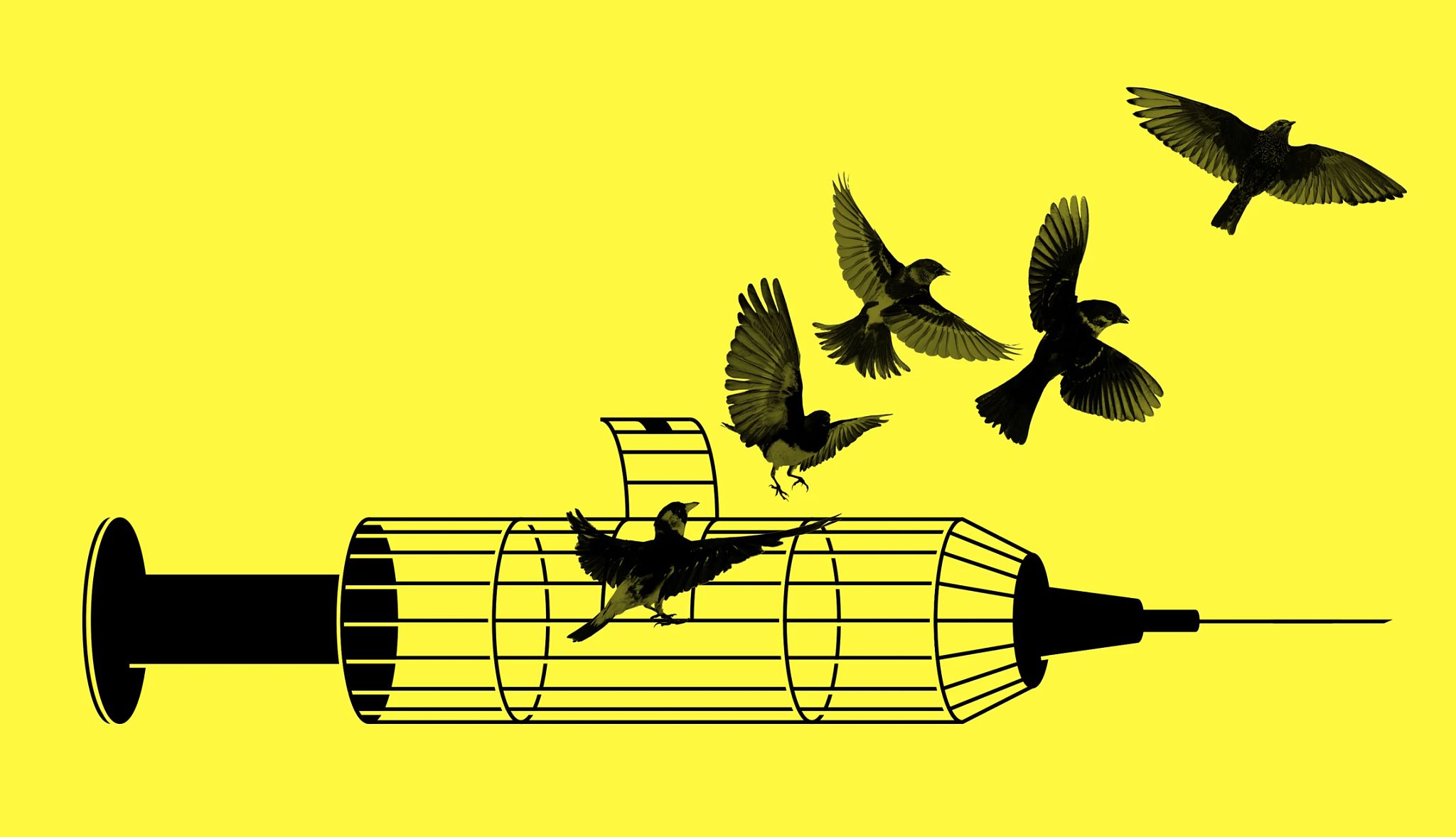
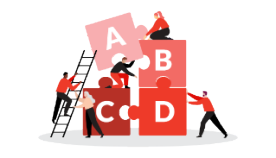












.jpg?crop=true&anchor=13,195&q=80&color=ffffffff&u=lywnjt&w=2008&h=1154)

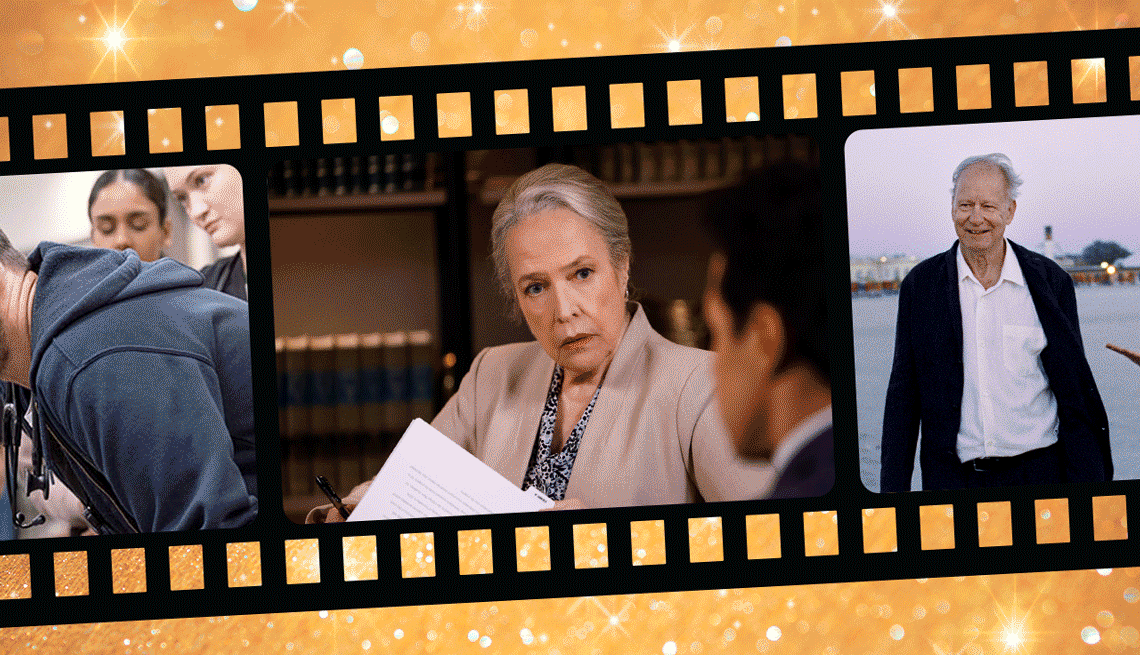





























También te puede interesar